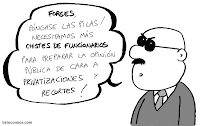Tan harto de ti, tan cansado, cuánta pereza me das, ya ni
siquiera me encabronas, sólo me agota tu presencia. Tantos años aguantándote,
tantos silencios incómodos para no decirte lo que realmente pienso sobre las
tonterías grandilocuentes que sueles soltar. Es insoportable escucharte una y
otra vez, menudo ladrillo, construyendo esos discursos artificiales y maniqueos,
con tu voz engolada y mirada profunda. Tan trascendente, tan ridículo… Que si
qué asco de políticos, que si qué asco de monarquía, que si qué asco de
empresarios… Defendiendo animales que no sabrías reconocer, defendiendo trabajadores
de países lejanos que no sabrías colocar en un mapa mientras vistes ropas que
ellos fabricaron, criticando el desfalco fiscal de los más ricos, criticando la
corrupción generalizada de los políticos de la otra acera, la miseria moral de los
que has decidido que nominalmente son tus enemigos. Aunque muy poco te distinga
de ellos. Cómo te creces para hablar de tus compañeros, esos que nunca hacen
huelga por nada, que además van a misa, lo sabes a ciencia cierta, perros
sumisos del poder conservador. Aunque luego siempre encuentres una excusa para
tú tampoco comprometerte, ni señalarte, o para hacerlo mínimamente. Sólo lo
justo, lo que dicte tu sindicato mayoritario, de clase, como te gusta recalcar de
manera relamida en cada ocasión, ése contra el que también cargas a veces
públicamente pero que en el fondo te hace el trabajo sucio para que todo ese
rollo reivindicativo con el que te vistes se quede finalmente tan sólo en lo
estético, en lo decorativo, que es lo que te interesa, de lo que te alimentas. Porque
no te engañes, tú lo que quieres es que todo siga más o menos igual, o que cambie poco, viviendo dentro de trincheras de
cartón en una guerra ficticia que pretendes eterna. Por eso te ponen tan
nervioso lo que tú llamas excesos reivindicativos, o la idea de un verdadero
cambio social en sintonía con lo que sueles predicar de boquilla, no vaya a ser
que los cambios vengan a destruir lo que ya has conseguido y consideras tuyo
por derecho natural. Porque eres uno más de tantos, de todos, de ellos, sí, uno
más, un mierda más, vamos, para que nos vayamos entendiendo. Por eso cuando recibiste
esa herencia, sin nadie que ejerciera de espectador social, no te importó que parte
de ella te llegara en negro porque así simplificabas los trámites
administrativos. O como cuando compraste tu casa, ¿recuerdas? ¡No hay otra
manera!, afirmabas con vehemencia, ¡todo el mundo lo hace y si no pagas parte
en negro no te la venden! Y claro, no te ibas a quedar sin la casa. Otra
historia es esa reforma que hiciste en ella. ¿Te extraña que lo sepa? Al final
todo se sabe, ya sabes: contrastaste a una cuadrilla de trabajadores ilegales.
Pero claro, si no hacías eso la obra te costaba el doble y no podrías haber
puesto ese parqué tan elegante ni irte de vacaciones solidarias a la India. Pero tal vez lo
más molesto, lo más sucio, lo más patético que hayas hecho y sigas haciendo es pagar
en negro a tu empleado del hogar, al que te limpia la mierda cada semana porque
tú estás muy cansado del trabajo como para ponerte a limpiar. ¿Recuerdas cuando
vino a pedirte que lo dieras de alta y lo miraste compasivamente mientras le
advertías que en tal caso no podrías seguir contratándole porque el dinero no te
alcanzaba? ¿No te das asco a ti mismo? Piénsalo. Lo de tener o no tener dinero
según para qué cosas es una fenómeno extraño, digno de estudio y análisis. Como
lo que piensas sobre la coherencia. Aún recuerdo aquello que me dijiste sobre ella. No te lo voy a repetir, ¿para qué? Léelo, si eso. Y qué contarte de ese
perpetuo discurso victimista sobre los impuestos, que siempre os crujen a los mismos dices, aunque
por otro lado sabes por experiencia propia que ese dinero es el que permite que
no te arruines para que traten las enfermedades de los tuyos y para dar oportunidades de futuro a tus
hijos. A los que llevas a colegios concertados. Por el nivel, claro. A veces me pregunto si alguna vez te habrás parado a escuchar tus propias soflamas. Idiota no eres, nunca lo has sido, al menos no del todo. Ni siquiera eres el
espécimen más peligroso de la fauna social. Sólo eres un pijoprogre, tan previsible, tan insustancial, tan inútil…
Un coñazo inaguantable. No podía salir nada bueno de esas sobredosis de El País
y la SER que te
metías. Te han hecho creer que eres superior moralmente a los otros mierdas, a
los de la trinchera de enfrente, tan obscenos, tan evidentes… Creíste que con tu
discurso sociata y solidario ya eras distinto a ellos cuando al final lo que hacemos
cada día y no lo que decimos es lo que determina lo que somos en realidad.
Tienes muchas caras, te he visto muchas veces, te he escuchado en muchos sitios
y te he leído en muchos medios. Eres familia, eres amigo, eres conocido, eres
tan sólo un nombre en una red social. Eres un cáncer desmovilizador, un caballo
de Troya. Y no lo sabes, no eres consciente de ello. Te ofendes cuando alguien
te lo insinúa. Siempre encuentras razones para no ser subversivo, ni radical,
ni para ser coherente con aquello que dices defender. Pero sabes una cosa, al
final lo que menos soporto de ti, lo que menos aguanto, no es tu incoherencia
perpetua y la debilidad de tus argumentos, no, qué va, eso ya lo acepto como
parte del lote, es la exhibición impúdica y continua de tu anorexia intelectual
lo que me enferma. Y que encima pretendas hacerla pasar por preocupación social.
Mostrando entradas con la etiqueta Sociedad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Sociedad. Mostrar todas las entradas
08 noviembre 2013
20 septiembre 2013
Imbéciles
 Asisto asombrado al histérico alborozo general causado por
el inglés pobre y sobreactuado de Ana Botella. Días después
los improperios contra un viejo (que es rey) y debe volver a operarse parecerían sacados del
humor más casposo de Benny Hill. Recuerdo con asco ciertas reacciones
irracionales y miserables al terrible accidente, casi mortal, que tuvo este
verano una responsable política madrileña. Caca, culo, pedo y pis. Pero con
mucha mala baba, con una crueldad inusitada, sin complejos, sin matices. Y todos
descojonados, por el suelo, riendo sin parar, como putos imbéciles, mofándonos
de las miserias de los que, al fin y al cabo, no son más que personajes
secundarios en el drama real de un país que está destrozado, hundido, en
el que cada día somos testigos de los estragos de una crisis que no es ya tan
sólo económica, sino también moral. Como no tenemos narices para salir definitivamente a la calle y
destrozar realmente el chiringuito que el capitalismo 2.0 ha construido sobre
nuestros cadáveres laborales, parecemos conformarnos de nuevo con eludir la
realidad, pero de manera diferente a como lo hicimos hasta hace muy poco. Parece
ya inviable poder evadirse de las consecuencias sociales de la crisis y de la
realidad que la misma determina, por lo que muchos pretenden volver a escapar de
su responsabilidad social participando en un estado de regresión infantil
colectivo enfocado a destruir a personas más o menos insignificantes en
patéticos linchamientos virtuales que sirvan para sublimar la rabia y la
vergüenza por no poder cambiar las cosas. Chistes, fotomontajes, videomontajes,
chanzas, insultos… Todos tan ingeniosos como estériles, tan estúpidos en el
fondo como brillantes en la forma. Cuando uno se para un momento a analizarlos
se siente invadido por la pereza más infinita, la cacofonía es angustiante, nunca nada fue
tan plano, tan superficial, tan inútil y tan gilipollas. Sí, estoy hasta los huevos
de escucharlos, verlos y leerlos. Nadie puede creer seriamente que de esta
ridícula venganza sobre nuestros enemigos ideológicos se pueda obtener algún
rédito. Cuánta estupidez y cuánto tiempo derrochado en redes sociales que sólo
sirven para amplificar una lastimosa idiocia colectiva. Mientras nos siguen machacando
recortando las pensiones, ampliando el copago a enfermos de cáncer, destrozando
la educación, privatizando la sanidad…
Asisto asombrado al histérico alborozo general causado por
el inglés pobre y sobreactuado de Ana Botella. Días después
los improperios contra un viejo (que es rey) y debe volver a operarse parecerían sacados del
humor más casposo de Benny Hill. Recuerdo con asco ciertas reacciones
irracionales y miserables al terrible accidente, casi mortal, que tuvo este
verano una responsable política madrileña. Caca, culo, pedo y pis. Pero con
mucha mala baba, con una crueldad inusitada, sin complejos, sin matices. Y todos
descojonados, por el suelo, riendo sin parar, como putos imbéciles, mofándonos
de las miserias de los que, al fin y al cabo, no son más que personajes
secundarios en el drama real de un país que está destrozado, hundido, en
el que cada día somos testigos de los estragos de una crisis que no es ya tan
sólo económica, sino también moral. Como no tenemos narices para salir definitivamente a la calle y
destrozar realmente el chiringuito que el capitalismo 2.0 ha construido sobre
nuestros cadáveres laborales, parecemos conformarnos de nuevo con eludir la
realidad, pero de manera diferente a como lo hicimos hasta hace muy poco. Parece
ya inviable poder evadirse de las consecuencias sociales de la crisis y de la
realidad que la misma determina, por lo que muchos pretenden volver a escapar de
su responsabilidad social participando en un estado de regresión infantil
colectivo enfocado a destruir a personas más o menos insignificantes en
patéticos linchamientos virtuales que sirvan para sublimar la rabia y la
vergüenza por no poder cambiar las cosas. Chistes, fotomontajes, videomontajes,
chanzas, insultos… Todos tan ingeniosos como estériles, tan estúpidos en el
fondo como brillantes en la forma. Cuando uno se para un momento a analizarlos
se siente invadido por la pereza más infinita, la cacofonía es angustiante, nunca nada fue
tan plano, tan superficial, tan inútil y tan gilipollas. Sí, estoy hasta los huevos
de escucharlos, verlos y leerlos. Nadie puede creer seriamente que de esta
ridícula venganza sobre nuestros enemigos ideológicos se pueda obtener algún
rédito. Cuánta estupidez y cuánto tiempo derrochado en redes sociales que sólo
sirven para amplificar una lastimosa idiocia colectiva. Mientras nos siguen machacando
recortando las pensiones, ampliando el copago a enfermos de cáncer, destrozando
la educación, privatizando la sanidad…
Sigamos emulando a Boabdil, aunque de manera diferente: "riamos
como imbéciles lo que no supimos defender como hombres".
26 agosto 2013
Hastío
¿Qué sucedió? Fantaseo con la
posibilidad de conocer las expectativas con las que comenzaron a
prepararse para salir. Leer sus pensamientos mientras se duchaban,
mientras elegían la ropa con la que causar mayor impacto, mientras
se maquillaban y se calzaban esos enormes tacones. Asistir como
espectador a la llegada al primer bar, presenciar sus primeras risas
forzadas, atender a sus insípidas conversaciones… Ahora, demasiado
pronto, la magia parece haberse esfumado, la ficción ya no se
sostiene, tal vez no han bebido suficiente alcohol para hacerse
insensibles al aburrimiento que las embarga. En una de las terrazas
que masifican la Plaza de la Cebada, tras el segundo Jameson, detengo
un momento la charla con Javi. Es una calurosa noche de julio. Entro
en el bar y me dirijo hacia las escaleras que llevan a los servicios.
Allí, justo delante de ellas, están las cinco chicas acampadas,
sentadas sobres unos taburetes bajos que las despojan del artificio
sensual que sus vestimentas intentaban construir. Es poco más de
la una de la madrugada. La noche casi acaba de comenzar para casi
todos pero para ellas parece haber llegado ya a su fin. Son jóvenes,
ninguna debe pasar de los veinticinco años. Todas visten de manera
muy sugerente pero no son especialmente atractivas. Cerca de ellas,
otras dos chicas, tan atractivas como artificiales, hacen babear a un
grupito de chicos que se arremolinan en torno a ellas, como simios en
celo, con sus copas en las manos y prestos a la risa cómplice para
conseguir la atención de alguna de sus diosas. A las otras nadie les
hace ningún caso. Sólo yo. Ralentizo mi paso para observarlas con
mayor atención. No son tantas las ocasiones en las que uno puede
asistir en directo a un cuadro físico como éste, pintado con brochazos
cargados del tedio colectivo más devastador en el contexto más
inesperado. Los cuerpos de las chicas se encuentran en torno a la
pequeña mesa de ese bar pero cada una de ellas no puede estar en ese
momento más lejos de las otras. Tres de ellas se dedican a sus
móviles, compulsivamente, sin levantar la mirada, con la desgana
dibujada en sus caras, la cuarta bosteza mirando tristemente al
infinito mientras la quinta parece vigilar de manera distraída al
resto de clientes del bar. El cuadro es singular. Las tres de los
móviles parecen haber perdido ya toda esperanza de que esa noche el mundo real,
contenido en ese bar, les pueda ofrecer una alternativa mejor al
vasto mundo virtual que les ofrecen wahtsapp, twitter o la navegación
zombi por la red. Tal vez sea en la siguiente actualización de twitter
o en el próximo mensaje de whatsapp donde consigan encontrar sentido
a ese momento de sus vidas. La promesa virtual, la promesa de Matrix, genera adicción y el yonki (o la yonki) será capaz de esperar durante horas para conseguir ese
instante de relevancia virtual que le servirá para olvidar el tiempo
perdido, el tiempo desperdiciado de vida. La que mira al infinito ha roto con toda realidad, la física
y la virtual, tan sólo deja pasar el tiempo, tal vez echando de menos
las sábanas limpias de su habitación en la casa de sus padres. La
quinta parece estar intentando, ya sin mucho entusiasmo, encontrar la
botella en el mar, el detalle dentro del bar, entre los clientes, en
la música del garito, en el tipo ése del pelo negro que se acerca a
ellas con parsimonia y que no le ofrece el menor interés... en lo
que sea, en cualquier cosa, en algo que le permita volver a reunir al
grupo y reactivar la noche.
Porque debe ser duro asimilar que de nada
ha servido el tiempo pasado preparándose para la salida, eligiendo
cuidadosamente los trajes que iban a vestir, maquillándose
(copiosamente) delante del espejo, caminando por la empinadas calles
de Madrid a bordo de esos tacones imposibles... Debe ser duro, aunque
el problema real son las expectativas, el problema real es cómo y
por qué se han podido formar esas expectativas, qué buscaban cuando
decidieron salir juntas esa noche. Si no salieron para conversar,
para reír y para estar las unas con las otras... ¿qué buscaban? El objetivo, tal vez, sería otro. Pero lo cierto es que ahora son transparentes,
invisibles para todos los tíos de ese bar que si se acercaran lo más
seguro es que serían rechazados inmediatamente. Porque tampoco son
ellos los elegidos, porque es difícil encontrar a un príncipe azul entre tanto imbécil que tan sólo busca un polvo; y porque,
para qué engañarse, ellas tampoco responden al prototipo de
princesa que ellos desesperan por encontrar una y otra vez, cada
noche, cada fiesta, cada salida. La noche, su noche, está muerta,
nació muerta, se pudre en el vacío de fiestas a las que se acude
con el espíritu de un obrero, de un proletario de las tinieblas que
sabe que debe picar y picar la piedra de la supuesta diversión,
aunque ello lo reviente hasta la madrugada. Ya salgo del servicio y
mientras subo las escaleras vuelvo a verlas, van apareciendo delante
de mí una a una, hasta que el cuadro completo se configura ante mis
ojos, durante un segundo, antes de que queden tras mi espalda. No
parecen haberse movido un ápice. Cada una de ellas continúa
sentada exactamente igual y haciendo exactamente lo mismo que la
primera vez que las vi. Como si posaran para el pintor invisible de
la posmodernidad más desoladora. Como si posaran para el retrato
colectivo del hastío más profundo en las sociedades modernas. Como
si posaran para Houellebecq. E incluso a él le aburrieran.
31 mayo 2013
Periodismo basura al servicio del Poder
Llevamos ya muchos años asistiendo a discusiones viscerales
acerca de cómo podrá sobrevivir la prensa escrita tradicional, el periódico de
papel, al inevitable empuje de Internet, que ha (mal)acostumbrado a muchos
ciudadanos a acceder a una gran cantidad de información (ya sea relevante y de
calidad, ya sea anoréxica y por tanto sin valor) sin aparente coste alguno. A pesar
de lo que los dueños de los grandes emporios mediáticos suelen proclamar en sus
vacíos y ampulosos discursos acerca de la necesidad de pervivencia del periodismo
de pago, lo cierto es que desde hace años asistimos en España a un insoportable
deterioro de la calidad de los contenidos que nos ofrecen los grandes periódicos
tradicionales. Desde hace ya demasiado tiempo, y no sólo por la crisis y los
despidos, las grandes cabeceras parecen no querer retener ni dar importancia a
sus lectores más preparados, a los que siempre estuvieron dispuestos a pagar
por una información interesante y de calidad, más allá de las públicas ideologías
de los medios en cuestión. Inmersos en sus luchas de trincheras, preocupados
por la inmediatez de las ventas a corto plazo, ahogados por las deudas de sus
empresas matrices a estos periódicos se les ha olvidado, en el peor momento
para ellos, el valor añadido que supone construir noticias con cierta densidad
y bien documentadas. Y digo en el peor momento porque justo es en esta época,
gracias a Internet, cuando las informaciones que publican y los mensajes
ocultos que con ellas quieren transmitir son más fácilmente analizables. Cuando más sencillo es desvelar
la pobreza intelectual y la miseria de lo que tratan de hacer pasar por información
y tan san sólo es rancia ideología o defensa de las políticas de políticos
junto a los que han cavado profundas e interesadas trincheras. Hace poco Daniel
Ruiz escribía de manera muy acertada acerca de cómo pequeños medios, cuyo
negocio se desarrolla fundamentalmente en la red, estaban aportando aire fresco
al periodismo español a base de volver a dar importancia a los contenidos, utilizando
el medio pero no convirtiendo a éste en el protagonista. Si los periódicos de
papel no terminan de entender que ése es el único camino posible para
sobrevivir vamos a ver como mueren muchos de ellos en el inevitable tránsito
final a lo digital.
Hace un par de días, en El Mundo, en el periódico de papel, me encontré con
esta noticia (que no he conseguido encontrar en la web) firmada por Luis F.
Durán:
El Mundo dedicaba toda una página, una página completa, una página sin publicidad, una de sus escasas 70 páginas (que ya vienen repletas de anuncios y de información huera y sin valor) a una noticia que no es noticia, a una información que de nada informa, a una construcción argumental delirante sustentada en el más absoluto vacío a partir de unos datos estadísticos que decían haber sido recopilados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los que llevamos años leyendo periódicos, cualquier aficionado a la fotografía o analista de del lenguaje periodístico, o simplemente alguien que no lea de manera despistada el periódico puede comprender que esa noticia que no es noticia, que esa información que de nada informa, está construida tan sólo como objeto propagandístico de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Los motivos por los que esto es así habría que preguntárselos a Pedro J. La mitad de la página es ocupada por una enorme foto de la Consejera de Educación, Lucía Figar, con una tiza en la mano, envarada, en una postura antinatural, dentro de un aula (seguramente pública, de las que sólo ha pisado en los últimos años, ya que nunca se educó en ellas), remarcando en la pizarra la “importancia” de la ley de autoridad del profesorado, en un gesto que es reforzado por la potencia de un titular simplificador, maniqueo y tramposo:
A más autoridad, menos castigos
Lo que el artículo pretende transmitir (el escaneo no es el
mejor y no se puede leer la noticia al completo) es que el supuesto descenso de la conflictividad
en las aulas madrileñas es debido única y exclusivamente a la insustancial e
irrelevante ley de autoridad del profesor, aprobada por la Comunidad de Madrid en
junio de 2010. Para alguien como yo, que lleva trabajando más seis años en el
ámbito de la educación pública madrileña, no puede haber mayor disparate que
esa correlación argumental que el artículo trata de imponer sin pruebas al
lector. La ley de autoridad del profesor no existe en los centros educativos. Ni
se respira, ni se siente, ni está presente en el día a día educativo. Cualquier
profesor de cualquier instituto madrileño podría confirmar esto a poco que se
hicieran las preguntas de manera adecuada (saber qué preguntar y cómo hacerlo,
no para obtener lo que uno quiere escuchar sino para que el entrevistado se
exprese, es clave para realizar un periodismo de calidad). Es una ley fantasma,
ni siquiera me atrevería a calificarla de errónea. Tan sólo puedo asegurar que es absolutamente
intrascendente en la labor de la gran mayoría de los profesores. Entiendo que
en algún caso puntual, gracias a la dichosa “presunción de veracidad”, haya podido servir para proteger a algún profesor denunciado (otra cosa
es que eso sea en sí mismo positivo), pero de ahí a hacerla responsable y causante
de la disminución de la conflictividad de la educación madrileña es
algo tan necio que uno jamás esperaría encontrárselo en las páginas de un periódico
supuestamente serio como El Mundo. O lo esperaría encontrar como argumento del
poder establecido, contrarrestado por un trabajo serio de investigación
periodístico que lo mande al basurero intelectual del que surgió.
Pero como lo lógico es que lo que se publica a página completa en un diario tan importante como El Mundo no sea ni casual ni poco reflexionado lo único que se puede considerar es que el diario ha decidido por motivos espurios hacer de de gabinete de comunicación de la Consejeria de Educación de Madrid, engañar a sus lectores y prostituirse de manera obscena para permitir que Figar y su controvertida política educativa (que le ha hecho enfrentarse a toda la comunidad educativa) encuentren una vía de escape, un falso argumento en el que atrincherarse para promocionar entre los suyos que su labor aporta efectos positivos a la educación. Efectos que, aunque no sean reales, aunque sean objetivamente indemostrables, aunque tal vez puedan ser debidos a otras causas completamente diferentes, puedan ser utilizados para obtener una repercusión positiva en la opinión de los futuros votantes. Siempre que haya un periódico de gran tirada dispuesto a utilizar sus páginas como soporte publicitario institucional sin advertir de ello a sus lectores.
Investigando por la red, intentando descubrir el origen y las repercusiones de una noticia como ésta, me sorprendió encontrar esta pieza del telediario de Telemadrid. Utiliza los mismos datos, los mismos argumentos, las mismas ideas. El mismo día. Información clonada de la publicada por El Mundo, Sin matices ni controversias. Tan sólo enunciando el dogma, de manera incuestionable. Casualidades.
Pero como lo lógico es que lo que se publica a página completa en un diario tan importante como El Mundo no sea ni casual ni poco reflexionado lo único que se puede considerar es que el diario ha decidido por motivos espurios hacer de de gabinete de comunicación de la Consejeria de Educación de Madrid, engañar a sus lectores y prostituirse de manera obscena para permitir que Figar y su controvertida política educativa (que le ha hecho enfrentarse a toda la comunidad educativa) encuentren una vía de escape, un falso argumento en el que atrincherarse para promocionar entre los suyos que su labor aporta efectos positivos a la educación. Efectos que, aunque no sean reales, aunque sean objetivamente indemostrables, aunque tal vez puedan ser debidos a otras causas completamente diferentes, puedan ser utilizados para obtener una repercusión positiva en la opinión de los futuros votantes. Siempre que haya un periódico de gran tirada dispuesto a utilizar sus páginas como soporte publicitario institucional sin advertir de ello a sus lectores.
Investigando por la red, intentando descubrir el origen y las repercusiones de una noticia como ésta, me sorprendió encontrar esta pieza del telediario de Telemadrid. Utiliza los mismos datos, los mismos argumentos, las mismas ideas. El mismo día. Información clonada de la publicada por El Mundo, Sin matices ni controversias. Tan sólo enunciando el dogma, de manera incuestionable. Casualidades.
Llevaba mucho tiempo sin acercarme a la cadena de televisión
pública madrileña. Los recortes, el puño de hierro con el que el PP madrileño
controla todo lo que allí se emite, la imposibilidad de reconocerme como
madrileño a través de sus ondas. Todo hace recordar casi con nostalgia el mismo
canal autonómico que conocí hace ya más de diez años. Al mismo tiempo, he de
reconocer que su increíble nivel de complacencia con el Gobierno madrileño nos
proporciona en este caso, de nuevo, una pieza periodística impagable. No sólo muestra
un nivel de sometimiento a dicho Gobierno bochornoso, sino que también muestra la
indigencia de recursos con los que cuenta hoy la cadena de televisión: la
pobreza del reportaje es lastimoso. La manipulación mediante la edición de lo
dicho por la profesora, la entrevista con el chaval para intentar refrendar una
idea preestablecida y el cierre final, apoteósico, con alusión al PSOE y a IU
como opositores a esta arcadia educativa que se nos presenta, en la que los
conflictos se han solucionado por la existencia de una ley mágica, son pruebas
irrefutables del catastrófico nivel que ha alcanzado la televisión autonómica.
Todo es tan lamentable, provoca tanta pena, tanto asco, que si no fuera porque lo
pagamos entre todos, sólo serviría para provocar unas risas.
No tengo datos suficientes que me confirmen si realmente la conflictividad en las aulas madrileñas ha descendido o no. Mi experiencia me dice que no, pero por supuesto ésta es limitada a unos pocos centros. No tengo ni idea de si hoy los profesores están poniendo menos sanciones. Puedo incluso asumir que esos datos presentados por la Consejería de educación a través de sus medios institucionales, El Mundo y Telemadrid, son reales. Lo que no sería capaz, como ellos, es de establecer una teoría simple e interesada de por qué estos hechos, si es que son verdad, se han producido. Podría especular, claro, con una mayor base de verosimilitud que la presentada por estos medios, que este descenso de la conflictividad contable podría ser debido por un lado a las huelgas del curso pasado (que provocaron que los posibles conflictos educativos pasaran a un segundo plano) y por otro lado a la mayor presión a la que está sometido un profesorado al que, además de aumentarle las horas lectivas, le han impuesto en muchos centros que sea él y no la jefatura de estudios el que gestione los potenciales conflictos que se generen con los alumnos, lo que significa una sobrecarga laboral inasumible para gran parte de los profesores, que prefieren dejar pasar pequeños conflictos y provocaciones de alumnos antes que tener que gestionar ellos mismos las consecuencias de denunciar tales comportamientos. En todo caso, más allá de los datos y de las especulaciones, es necesario trasladar a la opinión pública que es absolutamente falso que la ley de autoridad del profesor haya significado alguna mejora en el clima educativo. Y que noticias como la de El Mundo son una mera traslación escrita de la voz política de sus amos, fruto del envilecimiento de un tipo de periodismo institucionalizado y decadente que crece a la sombra del poder, reflejo de un tipo de información anoréxico, que es dañino por inane. La expresión más evidente del grave problema que acucia a un periodismo basura que no sólo no informa, sino que desinforma a los ciudadanos por intereses ocultos.
No tengo datos suficientes que me confirmen si realmente la conflictividad en las aulas madrileñas ha descendido o no. Mi experiencia me dice que no, pero por supuesto ésta es limitada a unos pocos centros. No tengo ni idea de si hoy los profesores están poniendo menos sanciones. Puedo incluso asumir que esos datos presentados por la Consejería de educación a través de sus medios institucionales, El Mundo y Telemadrid, son reales. Lo que no sería capaz, como ellos, es de establecer una teoría simple e interesada de por qué estos hechos, si es que son verdad, se han producido. Podría especular, claro, con una mayor base de verosimilitud que la presentada por estos medios, que este descenso de la conflictividad contable podría ser debido por un lado a las huelgas del curso pasado (que provocaron que los posibles conflictos educativos pasaran a un segundo plano) y por otro lado a la mayor presión a la que está sometido un profesorado al que, además de aumentarle las horas lectivas, le han impuesto en muchos centros que sea él y no la jefatura de estudios el que gestione los potenciales conflictos que se generen con los alumnos, lo que significa una sobrecarga laboral inasumible para gran parte de los profesores, que prefieren dejar pasar pequeños conflictos y provocaciones de alumnos antes que tener que gestionar ellos mismos las consecuencias de denunciar tales comportamientos. En todo caso, más allá de los datos y de las especulaciones, es necesario trasladar a la opinión pública que es absolutamente falso que la ley de autoridad del profesor haya significado alguna mejora en el clima educativo. Y que noticias como la de El Mundo son una mera traslación escrita de la voz política de sus amos, fruto del envilecimiento de un tipo de periodismo institucionalizado y decadente que crece a la sombra del poder, reflejo de un tipo de información anoréxico, que es dañino por inane. La expresión más evidente del grave problema que acucia a un periodismo basura que no sólo no informa, sino que desinforma a los ciudadanos por intereses ocultos.
12 abril 2013
El funcionario escindido: otro tonto útil
Leo la anécdota en el ameno y clarificador ensayo Keynes vs Hayek, escrito por Nicholas Wapshott. Friedrich Hayek, el que se convertiría en
adalid de la rebelión contra el intervencionismo del Estado en los asuntos
económicos de los ciudadanos, recién llegado a EEUU, con apenas 24 años y sin
posibilidad de contactar con la persona que iba a contratarlo para una
universidad norteamericana estuvo a punto de trabajar como friegaplatos en un
restaurante para poder mantenerse en EEUU sin que lo deportaran. Finalmente el
problema se solucionó y entró a trabajar en la universidad, pasando así a ser un
empleado público, uno más, uno de de tantos, de índole intelectual, sí, profesor
universitario, de acuerdo, pero un trabajador público más al fin y al cabo cuya labor
sólo podría desarrollarse (entonces y ahora) bajo el paraguas del Estado, de su
arquitectura institucional. No era la primera vez que trabajaba en el ámbito de
lo público, ni fue la última. Ni mucho menos. En diferentes países. En su caso,
durante toda su vida. En sus 92 años el famoso economista jamás trabajó para el
sector privado (habría tal vez que descontar los poco más de diez años en la Universidad de Chicago, que el autor del libro parece obviar que era privada). Su caso es paradigmático. Es la gran figura, el Messi
ultraliberal, aquél al que idolatran todos los liberales dogmáticos, todos los que
creen en la posibilidad utópica de un libre mercado ajeno a las interferencias políticas,
los que defienden la existencia de un Estado mínimo que no interfiera en el equilibrio
“natural” de los mercados. Cuando hablan de Estado mínimo no es difícil establecer
a qué mínimo Estado se refieren, claro. Al que los proteja a ellos, a la élite,
de los miserables que peleen por su supervivencia.
10 marzo 2013
La cara oculta de la formación continua
Nadie parece querer ver al elefante en el salón. Nadie
parece estar dispuesto a ralentizar la marcha, a relajar el ritmo, a tomarse un
respiro para estudiar, evaluar y advertir qué otras consecuencias (además de
las positivas, que difunden hasta el hastío) conlleva aquello que se ha convertido
en paradigma social. Nadie parece querer encontrar un solo defecto, un solo
aspecto negativo, nadie parece querer debatir con seriedad los efectos
indeseados e indeseables que conlleva la imposición de la formación continua,
del aprendizaje para toda la vida en nuestras experiencias laborales. No se
contextualiza, no se indaga, no se piensa a largo plazo, sólo se glosan sus
beneficios y su necesidad inmediata, las ventajas que supone, la vitalidad que nos
otorga, el ímpetu que nos da. Dicen, repiten, reiteran hasta el hartazgo que es
lo que nos permitirá seguir en la brecha, no abandonarnos a rutinas y vivir
constantemente en alerta, atentos a los cambios que se produzcan, a las
oportunidades que la vida nos ofrezca, aprendiendo, formándonos, siempre, cada
día, cada semana, cada mes, cada año, toda la vida, hasta morir, para estar continuamente
en guardia, preparados, dispuestos a afrontar los problemas que surjan, a
encarar las dificultades a las que nos enfrentemos con una maleta de conocimientos
y competencias que poder usar o, al menos, que poder certificar y mostrar a aquellos
que realmente tienen el dinero y el poder de darnos el "privilegio" de trabajar.
Nadie quiere ser el primero en advertirnos de la imposibilidad de mantener este
ritmo desquiciante, de la aceleración inhumana que nuestras sociedades modernas
han adquirido, del fango al que nos arrastra este camino. Han conseguido
transformar nuestra percepción de la realidad, convertir la hipótesis sin
confirmar en ley ineludible, en dogma, han construido un nuevo lenguaje para
poder conformar esa realidad según sus planteamientos y han terminado de
dar forma a esta especie de nueva
religión gracias a la creación de una casta de nuevos sacerdotes, gurús
tecnológicos y pedagogos de la última generación, encantados de su labor
mesiánica, encantados de convertirse en los adalides del advenimiento de los
nuevos tiempos laborales y de hacerse con el control emocional de las masas.
Durante décadas hubo una clara diferenciación entre el horario laboral y el horario propio, de ocio o familiar. Se luchó denodadamente para conseguir que ese horario laboral se redujera y se regulara, para permitir a los trabajadores escapar de los asfixiantes espacios laborales (donde el ser humano nunca puede expresarse en toda su dimensión) y poder disponer de tiempo para construirse un espacio propio, íntimo, familiar en el que descansar y poder sentirse pleno. La irrupción de la modernidad líquida y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación sólo han servido finalmente para que el espacio laboral termine colonizando de nuevo al espacio propio y todo el tiempo sea ya uno solo, el laboral, compuesto en primer lugar por el horario de trabajo en sí mismo, en segundo lugar por el tiempo dedicado a la obtención (certificada, claro) de esas competencias necesarias para no quedarse atrás, dedicado a una formación continua que termina siendo condena perpetua de la que no es posible escapar y, por último, por el tiempo dedicado a la construcción de un yo social que poner en el mercado, a la vista de todos, en las redes sociales de Internet, un tiempo dedicado a la exposición infructuosa de un yo artificial, mutilado y autocensurado, construido para el establecimiento de contactos con los que aumentar el capital social disponible, enfocado, por supuesto, a un mejor posicionamiento en el mercado laboral.
Durante décadas hubo una clara diferenciación entre el horario laboral y el horario propio, de ocio o familiar. Se luchó denodadamente para conseguir que ese horario laboral se redujera y se regulara, para permitir a los trabajadores escapar de los asfixiantes espacios laborales (donde el ser humano nunca puede expresarse en toda su dimensión) y poder disponer de tiempo para construirse un espacio propio, íntimo, familiar en el que descansar y poder sentirse pleno. La irrupción de la modernidad líquida y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación sólo han servido finalmente para que el espacio laboral termine colonizando de nuevo al espacio propio y todo el tiempo sea ya uno solo, el laboral, compuesto en primer lugar por el horario de trabajo en sí mismo, en segundo lugar por el tiempo dedicado a la obtención (certificada, claro) de esas competencias necesarias para no quedarse atrás, dedicado a una formación continua que termina siendo condena perpetua de la que no es posible escapar y, por último, por el tiempo dedicado a la construcción de un yo social que poner en el mercado, a la vista de todos, en las redes sociales de Internet, un tiempo dedicado a la exposición infructuosa de un yo artificial, mutilado y autocensurado, construido para el establecimiento de contactos con los que aumentar el capital social disponible, enfocado, por supuesto, a un mejor posicionamiento en el mercado laboral.
Lo que nadie parece querer tener en cuenta es el inevitable paso
del tiempo en la vida individual de cada uno de los trabajadores. Las
sociedades modernas se construyen sobre un presente continuo que no tolera el
fluir del tiempo: el trabajador debe estar siempre dispuesto a hacer lo
necesario para mantenerse “empleable” y ello pasa por utilizar su tiempo libre
para seguir formándose eternamente, sin posibilidad real de disfrutar con un
aprendizaje que siempre se realiza bajo una extraordinaria presión. No deja de
ser una cruel ficción sustentada en unos trabajadores perfectamente
prescindibles que se engañan pensando que son absolutamente imprescindibles y
destruyen sus vidas durante un tiempo para servir al capital. La ficción se
mantiene durante ese tiempo, un tiempo en el que se vive tan sólo para trabajar
o para encontrar trabajo hasta que al final, sin posibilidad de evitarlo, se
sucumbe a la única realidad que la vida se asegura de mostrarnos: el tiempo no
se detiene, dejamos de ser jóvenes, estamos sometidos a un lento declinar físico
que tiene consecuencias, llega la madurez, la inevitable pérdida del ímpetu
para enfrentarse a un mundo hipercompetitivo, la asunción de responsabilidades
familiares que lastran la proyección profesional, tenemos hijos, aparecen las enfermedades,
llega la vejez y con ella, e incluso antes, la forzosa pérdida de ciertas capacidades cognitivas… Esa es la
realidad a la que las sociedades modernas han cerrado los ojos desde hace años
debido a la dictadura del capitalismo
inmaterial. Vivimos en ese mundo que prefiguraba La fuga de Logan, un mundo donde
se rinde culto a la juventud y, en este caso, ese culto se relaciona
directamente con la adaptabilidad laboral de los jóvenes, que tanto conviene al
sistema. Un mundo donde al viejo se lo aparta y se lo hace desaparecer, sin que
nadie quiera investigar las razones profundas por las que eso sucede, sin que
nadie se pregunte seriamente por qué dejaron de ser útiles, las causas últimas por
las que no pudieron seguir el ritmo aunque lo intentaran desesperadamente,
porque en muchas ocasiones ese reciclaje perpetuo que exige el mercado entronca
directamente con la facilidad de la juventud para esclavizarse gustosamente por
una oportunidad de futuro que termina destruyendo el presente de los mayores.
Debemos comenzar a preguntarnos a dónde nos lleva esta
obsesión pretendidamente formativa y quién sale realmente beneficiado con ella.
Hay que criticar el fanatismo con el que se defienden las ventajas de la
formación continua y el aprendizaje para toda la vida por parte de tanto gurú
de pacotilla que nunca saca un pie de la universidad o ha montado su
chiringuito a costa de impartir cursos sin sustancia, construidos sobre el vacío,
cursos donde el coaching, el branding y el networking se dan la mano con la
impostura, la superficialidad y la estafa intelectual. Hemos dejado de lado el
ritmo natural de la vida, sus ciclos y las posibilidades que cada uno de ellos
nos permite, nos hemos puesto de speed hasta arriba y acelerado nuestras vidas hasta
alcanzar una velocidad suicida imposible de mantener. Es absolutamente
necesaria una reflexión social ajena a las necesidades de un mercado bulímico que
devora trabajadores al mismo ritmo que los expulsa tras haberlos exprimido. Hay
que establecer los límites de esa formación continua, cuándo y cómo debe
realizarse, a quien beneficia la obsesión por los títulos y las competencias
certificadas, así como la utilidad concreta de las mismas en el mercado laboral
real. El estudio y la formación conllevan un enorme esfuerzo no sólo temporal
sino también emocional y aunque el aprendizaje pueda resultar en algunos casos gratificante,
la suma de este esfuerzo y del propiamente laboral, unidos a la presión asfixiante
bajo la que se está realizando esta formación, tanto con la esperanza de
encontrar un trabajo en un mercado laboral anoréxico como para no perder el empleo
y poder así sobrevivir y no perder la posición social alcanzada, constituyen un
escenario atroz que destruye vidas, anula voluntades y transforma a las
personas en zombis cuyo único objetivo es la supervivencia. Por ello no les
importa pagar una y otra vez el dinero que no tienen para hacer cursos,
matricularse en masters o asistir a conferencias.
Más allá de una élite cultural y empresarial que cree haber encontrado la
piedra filosofal en una formación continua cuya gestión detenta con mano de
hierro, existe una enorme masa ciudadana desconcertada, desorientada, perpetuamente
enganchada a una formación permanente que siempre parece que la forma para algo
que ya se ha quedado inmediatamente anticuado o que hay inmediatamente que
reciclar. Mediante más formación de pago, por supuesto. El problema no está en
la necesidad de ese aprendizaje para toda la vida. La idea mantiene su enorme
fuerza porque se asienta sobre una verdad incontestable: es saludable seguir
aprendiendo más allá de los primeros años de vida para no estacarse y poder
evolucionar. Pero como tantas veces sucede, una buena idea se termina
prostituyendo cuando no se pone al servicio de las necesidades humanas sino al
servicio del mercado, al servicio de la economía, al servicio, por tanto, del capitalismo
disparatado en el que vivimos.
No podemos estar estudiando toda la vida con la soga al
cuello, no podemos estar formándonos para siempre bajo presión, no podemos
utilizar el escaso tiempo libre del que disponemos para seguir estudiando solo
aquello que nos digan que resulta útil para posicionarnos en un mercado
laboral que nunca parece tener espacio para todos. No podemos centrarnos tan
solo en una formación obscenamente pragmática que nos impide tener tiempo para
volver la cabeza a otras lecturas y a otros aprendizajes tal vez más cercanos a
nuestras verdaderas necesidades. Que nos satisfagan y realmente nos hagan
evolucionar. No solo como potenciales trabajadores sino como personas con
inquietudes. Nos han estafado con el rollo de la formación continua y me temo que igual ya es tarde para escapar.
02 marzo 2013
Elogio de la coherencia
En unos pocos días he vuelto a leer o a escuchar varias veces
una de esas frases que se repiten pomposamente en ciertas conversaciones, una
de esas ideas con las que algunos pretenden finiquitar discusiones que los
superan o epatar a sus contertulios aparentando profundidad: "la coherencia está
sobrevalorada". Me gusta imaginarlos justo antes de emitir su sentencia,
terminando de escuchar la crítica del adversario, la pregunta del entrevistador
o la reflexión del amigo. Paladean la idea en su cerebro, se impacientan, creen
haber encontrado la piedra filosofal que les exime de responsabilidad alguna en
aquello de lo que se está tratando. Ellos poseen la luz que nos ha de guiar,
una verdad que lo cambia todo, una certeza que todos debemos aceptar para
crecer y madurar, para no quedarnos en estadios primarios de nuestra evolución
social: "la coherencia está sobrevalorada". También me gusta imaginarlos justo
después de lanzar al aire su reflexión, esperando tal vez un silencio
sobrecogedor, quizás miradas de admiración ante su clarividencia, seguramente
gestos afirmativos de los que no pueden más que aceptar la realidad invocada. Creo
que la primera vez que escuché esa frase fue hace unos cinco años, en boca de un
veterano profesor, progre por supuesto, tras una multitudinaria manifestación
educativa en la que reivindicábamos la educación pública sin saber aún la
deriva que el asunto iba a tomar en pocos años. El tipo en cuestión, con su
cerveza en la mano derecha, más bien obeso, mirando fijamente al infinito,
soltó la manida frasecita intentando hacer valer su edad, su experiencia, su
mayor conocimiento de la vida para salir del callejón sin salida en el que sus
argumentos previos, contradictorios, absolutamente cínicos, miserables, lo
habían arrinconado: "la coherencia está sobrevalorada". Tras la boutade intentó
aclarar su planteamiento, exponiendo sin darse cuenta la inconsistencia de la
idea, la debilidad de sus convicciones. Planteaba que la clave era sostener unos
ideales de justicia y de solidaridad social, incluso defenderlos públicamente
si hiciera falta pero que ello no tenía por qué llevarnos a actuar en la vida
real de manera coherente con ellos. Al fin y al cabo el ser humano es débil y
no puede resistir a la tentación de ir contra de aquello que defiende intelectual y racionalmente
cuando entra en juego su propio beneficio (aunque sea inmoral). "La coherencia
está sobrevalorada". En el fondo la afirmación no es más que un síntoma del
pensamiento débil que domina nuestro tiempo. No seamos coherentes, relativicemos
la importancia de intentar actuar según lo que decimos pensar, dejemos de lado
la ambición de que nuestros actos sean consecuentes con las ideas que decimos
creer. Porque ahí está una de las claves: lo que decimos pensar, lo que decimos creer, que tal vez no sea ni de lejos lo
que realmente pensamos o lo que realmente creemos pero son las ideas que conforman
el discurso construido para vincularnos con nuestro entorno social.
Es necesario reivindicar la coherencia, defenderla y protegerla, sin caer en fundamentalismos, comprendiendo la dificultad que conlleva, pero teniendo claro que debe ser el eje rector de nuestras acciones, la meta a alcanzar aceptando la imposibilidad de hacerlo: la coherencia es la única manera en la que nos podemos reconocer a nosotros mismos, el mecanismo mediante el que construimos nuestra personalidad, el instrumento mediante el que podemos aspirar a que los demás nos reconozcan, nuestra forma de vivir en sociedad. Porque al final, más allá de veleidades posmodernas y constructos teóricos elusivos, no somos socialmente ni lo que pensamos ni lo que decimos pero sí terminamos siendo lo que hacemos. Y por eso, por lo que hacemos, por nuestras acciones, coherentes o no con lo que decimos pensar, se nos podrá valorar. Por nuestras acciones, por nuestra actividad social dentro de la comunidad, que tendrá un significado, que tendrá un sentido o, por el contrario, será un ejemplo más de la maleabilidad humana para procurarse un beneficio propio a costa de las miserias de otros. Otro ejemplo más de como conseguir un provecho mientras se afirma exactamente lo contrario de lo que se hace.
Es necesario reivindicar la coherencia, defenderla y protegerla, sin caer en fundamentalismos, comprendiendo la dificultad que conlleva, pero teniendo claro que debe ser el eje rector de nuestras acciones, la meta a alcanzar aceptando la imposibilidad de hacerlo: la coherencia es la única manera en la que nos podemos reconocer a nosotros mismos, el mecanismo mediante el que construimos nuestra personalidad, el instrumento mediante el que podemos aspirar a que los demás nos reconozcan, nuestra forma de vivir en sociedad. Porque al final, más allá de veleidades posmodernas y constructos teóricos elusivos, no somos socialmente ni lo que pensamos ni lo que decimos pero sí terminamos siendo lo que hacemos. Y por eso, por lo que hacemos, por nuestras acciones, coherentes o no con lo que decimos pensar, se nos podrá valorar. Por nuestras acciones, por nuestra actividad social dentro de la comunidad, que tendrá un significado, que tendrá un sentido o, por el contrario, será un ejemplo más de la maleabilidad humana para procurarse un beneficio propio a costa de las miserias de otros. Otro ejemplo más de como conseguir un provecho mientras se afirma exactamente lo contrario de lo que se hace.
24 febrero 2013
Cuando el destino nos alcance (3 de 3)
¿Y entonces? ¿Cuál es el camino? ¿Es posible una revolución? No lo sé, no lo creo, no existe ese Paul Atreides, ese líder de masas que venga a cambiar nuestro mundo, ni creo en la posibilidad de que la masa se convierta en la multitud inteligente que defendieron Negri y Hardt, pero cada día vivo con más rabia la estafa social en la que vivimos y cuyas consecuencias nos quieren hacer tragar, cada día me siento más incapaz de prever salidas justas y viables al drama social en el que andamos inmersos, cada día siento crecer el cinismo en mi interior, la desesperanza, el desencanto, también un cabreo infinito que me revuelve el estómago y me quema la garganta. Incapaz de desconectar pero hasta los cojones de no encontrar la manera de parar todo esto. Aquí de lo que se trata es de si cuando acabe todo esto (si conseguimos que acabe) tendremos un presente y un futuro común o será un sálvese quien pueda, egoísta, insolidario, consustancial al ciego neoliberalismo, totalitario y seductor, que nos ha arrastrado por el fango, que nos ha hundido, que nos ha llevado hasta esta situación. Si dejaremos de creer en la posibilidad de una solución común y colectiva y dedicaremos todos nuestros esfuerzos, como el burro tras la zanahoria, o como los esclavos encima de las bicicletas estáticas de Black Mirror, a correr y correr dentro de un despiadado sistema competitivo en el que la victoria para casi nadie es posible pero todos creen que igual ellos podrán alcanzarla. Si cada uno de nosotros viviremos aislados creyéndonos la ficción, pensando que el problema está en los otros, en su pereza o incapacidad, pero no en nosotros que somos competitivos, adaptables, trabajadores y dinámicos. Mientras todo marche sin problemas, claro, mientras te mantengas en la cima, mientras seas joven, mientras no te alcancen los imponderables que jamás creíste ni te planteaste que te podrían afectar: las enfermedades, los despidos, el propio paso del tiempo… Todo lo que finalmente hará que seas un desecho social, maquinaria prescindible, inútil para una sociedad hierática que no atenderá más que a tu cuenta de resultados inmediatos, una sociedad que científicamente justificará tu exclusión. En el fondo muchos de los que hoy se indignan, se manifiestan, cuestionan el sistema y afean la conducta a políticos y banqueros no dudarían un segundo en tomarse la pastilla azul de Morfeo para reintroducirse en Matrix, en la España de hace seis o siete años, en el Occidente de principios de siglo XXI, en el que marchaba de burbuja en burbuja hasta el estallido final. No darse cuenta de este hecho es no entender la sociedad en la que vivimos, no aceptar la odiosa realidad que nos rodea, dejar que el ruido social que nos envuelve nos engañe y nos lleve a pensar que por fin los ciudadanos han tomado conciencia de su poder y de su importancia. Desgraciadamente muchos de los que creen en la necesidad de una salida desde la izquierda a la crisis social y económica que padecemos obvian que a una gran parte de la sociedad no le jode que nos estafen sino que ellos no puedan llevarse su parte (pequeña) del pastel, como antaño hicieron.
La solución realista, revolucionaria al tiempo que la única pragmática,
increíble al tiempo que la única posible, complicada, casi imposible, pasa por
hacerse con el poder las instituciones, por cambiar el sistema desde dentro, sin
destruirlo, aceptando las miserias y bondades del capitalismo pero controlando
sus excesos por el bien de la mayoría, limitando la libertad individual del
ciudadano medio mientras se permite el enriquecimiento inmoral de unos pocos
privilegiados. Es lo que hay. Asumamos el relativismo moral posmoderno. No es
viable soñar con alcanzar hoy ningún objetivo totalitario. Hay que domar al
capitalismo, embridarlo, pero parece imposible destruirlo, incluso nadie parece
creer que hacerlo sea finalmente positivo. La clave está en aceptar la tesis
del decrecimiento, entendiendo esto como dejar de pretender un crecimiento económico
exponencial y suicida, que amenaza no sólo a la sostenibilidad del planeta sino
a la propia existencia del ser humano, y buscar el desarrollo de un capitalismo
más pausado, regulado, intervenido y dirigido con el que no se amenace
continuamente al trabajador y en el que el ciudadano acepte la imposibilidad de
alcanzar cotas de lujo innecesario en su vidas. Hemos de asumir que la solución
también pasa por disfrutar de la vida de manera diferente, alejándonos del ideal
consumista capitalista que ha colonizado nuestros subconscientes y nos lleva a
un consumismo irracional en cuanto disponemos de una hora de libertad laboral o
unos días de vacaciones. Y recordar que no puede ser lo normal, lo lógico, lo
aceptable en una sociedad desarrollada, alquilar la mayor parte de tu vida al
mercado laboral para ganar un dinero que apenas sirve para sobrevivir. O
cambiamos los ideales vitales y las expectativas de vida o seguiremos estando
completa y absolutamente jodidos. Para que todos podamos alcanzar un nivel
aceptable de bienestar, para dar cabida a toda la población activa en los
mercados laborales, para dejar de trabajar y vivir con miedo permanente y sin
posibilidad de negociación con las empresas, todo pasa por entender que debemos
trabajar menos horas, cobrar sueldos más bajos y encontrar incentivos
diferentes al consumismo para nuestro mayor tiempo de ocio. Por supuesto, para
nuestra protección, por el bien de la equidad y la justicia social, el Estado debe
proveer y gestionar directamente, sin intermediarios y de manera responsable la
educación y la sanidad, además de controlar sin pudor los mercados inmobiliario
y energético para moderar su coste y asegurarse de que toda la población pueda
disponer siempre de una vivienda digna donde refugiarse, más allá de los
vaivenes que la vida siempre depara.
No existen soluciones mágicas, no vamos a participar de una
catarsis social por más que muchos la deseemos, hace años que sabemos que no
vamos a cambiar el mundo pero sí estamos frente a un cruce de caminos que nos
obliga a elegir una dirección u otra para tratar de salir como sea de este
cenagal. Y dependiendo de lo que elijamos, dependiendo de la fuerza que
tengamos para impedir que sean los otros, los de siempre los que decidan por
nosotros en su propio beneficio, dependiendo de nuestra capacidad de
organización para defender nuestros espacios sociales y nuestros derechos
tendremos un tipo de sociedad u otro, construiremos un futuro u otro y
viviremos más o menos libremente o como esclavos del capital.
23 febrero 2013
Lo que la crisis se llevó (2 de 3)
Pero la virulencia de nuestra crisis, el desfalco al que
estamos siendo sometidos los españoles, la revelación de que nunca vivimos
realmente en democracia y que nuestro régimen era tan autoritario y tan ajeno a
los designios del pueblo como siempre fue en sus diversas mutaciones
históricas, no debe hacernos perder la perspectiva global, los efectos
colaterales (positivos) no buscados pero evidentes que este sistema ha producido
en su loca carrera hacia el máximo beneficio, inmoral e inmediato. Las deslocalizaciones
industriales (que no sólo afectan a Europa sino también a EEUU, que ve como
cada día la que fuera su gloriosa industria nacional se desmantela, se trocea y
se desplaza a los países asiáticos, sin sindicatos y casi sin impuestos) y los
flujos de capital sin control han permitido que algunos de esos países
manufactureros y agrícolas que parecían condenados a ser eternamente “países en
vías de desarrollo” (aquello que estudiábamos de pequeños, como si fuera un
mantra) sueñen por fin con la posibilidad real de convertirse en países
desarrollados y con la llegada un futuro con más derechos sociales para sus
ciudadanos. En lo últimos veinte o treinta años en imposible negar que millones
de ciudadanos de parte del llamado tercer mundo (China, Brasil o India) han
visto como iban mejorando sus condiciones de vida debido a la implantación de
las industrias occidentales en sus países, con unas condiciones de trabajo
que rozan la esclavitud según los estándares occidentales pero que han proporcionado
al mismo tiempo unas mínimas estructuras de derechos y servicios sociales que
esos países nunca habían tenido. Por supuesto que es necesaria y justa la
crítica a unas deslocalizaciones que suponen un ominoso desempleo en un Occidente
que involuciona y cuyos trabajadores son chantajeados cada día a costa del
trabajo semiesclavo de Oriente. Pero es cínico criticar esto sin valorar
también la otra cara de la moneda: durante muchos años, mientras los occidentales
(y sobre todo los europeos) fuimos construyendo nuestros castillo de seguridad
a través de los estados de bienestar no sólo no nos preocupamos mucho en cómo
ayudar y fomentar que otros países alcanzaran nuestros logros sociales sino que
lo impedimos través de todo tipo de trabas comerciales, aduaneras o leyes
proteccionistas. Eso sí que fue competencia desleal. Creímos que era posible
vivir en utopías socialistas de bienestar, en islas de derechos sociales dentro
un mundo desolado y empobrecido, creímos poder dedicarnos al consumo
irresponsable a costa de seguir explotando y abandonando a su suerte a la mayor
parte de la población mundial. No nos
preocupamos cuando para nuestro inicial beneficio nuestras empresas nacionales
se fueron convirtiendo en internacionales, luego en transnacionales y
finalmente en omnímodas. Y dejamos de lado que se estaba construyendo un
capitalismo salvaje y expoliador como sistema socioeconómico rector que ya no
tenía que justificarse ni competir con un comunismo cuyos muros se derrumbaron
en el Berlín de 1989. Lo máximo que hicimos
fue envolvernos en la despreciable bandera de un oenegeísmo infame con el que
creímos eximirnos de la responsabilidad individual que el sistema de manera
colectiva nos obligaba racionalmente a atribuirnos. Es irónico: no hay solución
más capitalista que esta pretendida salvación individual de nuestras
conciencias. De esta manera, los 80 y los 90 fueron las décadas de la explosión
de la explotación de las “buenas conciencias occidentales”, a través de una
proliferación casi viral de las ONG´s de desarrollo que llegaban al tercer
mundo para introducir efectos paliativos y asegurar, tal vez sin pretenderlo, la
imposibilidad real de desarrollo de los países (a los que acudían como moscas y
como tal marchaban según la volátil opinión pública de los países ricos) al
sustituir pobremente, sin un plan concebido, el necesario papel del Estado en la
gestión de los servicios mínimos de sus ciudadanos. Mandábamos las sobras de
nuestras comidas, mientras llenábamos nuestros platos gracias a lo que les
robábamos. Y con ello acallábamos nuestras conciencias. Como en el Plácido de
Berlanga.
22 febrero 2013
Los miserables (1 de 3)
De esta crisis no vamos a salir nunca. O al menos, no vamos
a salir jamás de vuelta al mundo de fantasía dentro del cual vivíamos cuando
nos alcanzó. Hace ya un tiempo que parece que la sociedad española padece una peligrosa
especie de amnesia autoinducida, ha olvidado el origen, el porqué, el principio
de todo, lo que nos llevó a la ciénaga putrefacta en la que nos revolcamos cada
día, lo que nos condujo al insondable abismo en el que miles de españoles
pierden sus trabajos mientras todos perdemos la posibilidad de un futuro digno
y de un presente en el que no vivamos de rodillas, temerosos, siempre con miedo
y perdiendo lentamente la poca dignidad que aún intentamos mostrar. La crisis
del capitalismo especulativo, la crisis del sistema ludópata, asesino e irracional
que se hizo con el control de los Estados a través de sus instituciones más relevantes
y, poco a poco, fue apropiándose de todos los recursos públicos para
privatizarlos, exprimirlos, extraer brutales réditos instantáneos en beneficio
de unos pocos mientras hipotecaba el futuro de todos mediante una cínica
globalización de capitales que fluyeron sin control, fue ocultada durante años
de manera interesada por los grandes poderes financieros pero también eludida, de
manera estúpida, por una ciudadanía ciega, que no quería que nadie la
despertase de su sueño, inmersa en una utopía consumista basada en el crédito, que
le permitía disponer de un dinero que no tenía para vivir unas vidas cuyo ritmo
de consumo no podía mantener. Lo escribo y me aburro a mí mismo. Estas ideas ya
han fosilizado dentro de mí. Me parecen tan evidentes que me sorprende el éxito
de aquellos que quieren enmascarar la realidad del origen del problema en la incapacidad
o la corrupción de nuestros políticos, o trasladar toda la responsabilidad a la
ciudadanía. Es la economía, estúpidos, es el sistema el que ha quebrado y jamás
se podrá recuperar. El sistema es el problema y el foco de infección. Fin de la
ficción en la que vivió Occidente. Despertemos del sueño y reflexionemos cómo
acabó convirtiéndose en pesadilla. Nuestros políticos son tan mediocres hoy
como lo fueron siempre y lo único que ha cambiado es que por fin una gran
mayoría ciudadana no puede seguir ya autoengañándose más y ha adquirido
conciencia plena sobre ese problema. Pero no son los culpables de este fracaso
social. En absoluto. Ni de lejos. Son exactamente como deben ser, ejercen la política
exactamente como deben hacerlo tal y como están construidas hoy las democracias
occidentales, asumen su compromiso y ofrecen su lealtad al poder real, que no
reside en el pueblo sino en el capital, y aceptan sin rubor su rol subsidiario.
Algunos, de paso, se enriquecen ilícitamente o solucionan su futuro laboral. Son
miserables tal vez, pero no los responsables. Son tan sólo los tontos útiles,
los colaboradores necesarios, pero su mediocridad intelectual y su falta de carisma,
arrojo, valentía y capacidad no sólo los invalida para sacarnos del agujero y
para liderar la regeneración por sí solos, sino que también los invalida para
asumir la responsabilidad de ser los causantes principales por su mala gestión
de una crisis tan brutal como la que soporta Occidente. Una crisis que se va a
llevar por delante los estados de bienestar europeos tal y como los conocemos,
que aún no ha acabado y en la que los supuestos vencedores, los que se atreven
a dar lecciones (como Alemania ahora, como hace no tanto hacíamos nosotros
mismos) finalmente también se verán afectados por el tsunami y, directa o
indirectamente, sus ciudadanos también verán recortados su derechos sociales,
aumentadas sus jornadas laborales, disminuidos sus salarios y precarizados sus
empleos. La hoja de ruta está clara. Y no hay forma de volver atrás. Al menos
es imposible hacerlo por el camino por el que hemos llegado hasta aquí
20 enero 2013
El naufragio moral de un país
Las sangrantes noticias de corrupción política aparecen ya
sin interrupción, se superponen unas sobre otras, cada día, y al siguiente, engendrando
un enorme manto de mierda que envuelve y ahoga con su hedor a una ciudadanía agotada,
asfixiada y encanallada, a ratos desanimada y a ratos enferma de rabia. Al
final, como tantos auguraban, España comienza a resquebrajarse, pero no como
advertían los rancios nacionalistas españoles, ni como anhelaban los necios nacionalistas
periféricos, sino por la manifiesta ruptura del contrato democrático entre los
ciudadanos y sus representantes políticos, sin el cual sólo nos queda navegar
por las aguas oscuras del totalitarismo, la indiferencia anómica o el activismo
más estéril. Los políticos, los tontos útiles del chiringuito capitalista, mediocres
intelectuales pero con una personalidad artera que les permite aprovecharse del
sistema poniéndose de perfil, llevan años enriqueciéndose a costa de los
supuestos servicios que nos ofrecen, llevan años haciéndose fuertes dentro de
sus partidos por su facilidad para conchabar con un sector privado bulímico y
envilecido, ansioso por hacerse con enormes tajadas de dinero público y por
controlar gran parte de ese apetitoso sector público que fue desmembrándose
lentamente hasta dejarnos a los ciudadanos mucho más pobres, a los grandes
poderes financieros mucho más ricos (y aún más poderosos) y a infinidad de
miserables políticos sin necesidad de volver a trabajar en su puta vida.
Los grandes casos de corrupción, los que afectan a los grandes
nombres de la política, a los grandes partidos, siempre encuentran su reflejo
invertido, deformado, con menores cuantías pero no menor delito, en la
podredumbre de los cargos intermedios, en la deshonestidad de los designados a
dedo que de su plaza hacen su cortijo al amparo de los favores hechos y
debidos. Así, los tejemanejes de los Pujol en Cataluña y el famoso 3% de comisión con el que Maragall acusó de financiarse ilegalmente a CIU, encuentran
su inaudito reverso, su reflejo deformado dentro de su propia estructura de
mafia grotesca en ese tipo, Millet, que creyó que el Palau era de su propiedad
y con fondos públicos llegó incluso a sufragar los gastos de la boda de su hija
al tiempo que, para no levantar sospechas, le cobraba a su consuegro 40000
euros para "compartir" esos gastos fantasmas. Los actuales escándalos dentro del
PP debidos al descubrimiento de los 22 millones de euros suizos del extesorero
del partido, Bárcenas, a los sobres de dinero negro que cobraron todo tipo de cargos y al
ático marbellí del exterminador de los servicios públicos madrileños, Ignacio
González, no son más que el reflejo aumentado de esa trama de la Gürtel madrileña con ramificaciones
valencianas, esa trama cutre de amiguitos para siempre y mafiosos de pacotilla en
la que se nos quiso hacer creer que la cosa no iba más allá de unos cuantos
trajes regalados; o nos retrotrae a ese joven Zaplana, grabado por la policía
en las investigaciones del caso Naseiro, afirmando
aquello de “yo estoy en política para forrarme”. Sin consecuencias. Nunca pasa
nada. Todo termina despareciendo de la agenda de los medios y las leyes (hechas
por políticos corporativistas) nunca les afectan. Sólo queda el hedor. También los
del PSOE tienen mierda que esconder, tanta que hace años que resulta imposible
acercarse a ellos sin asfixiarse por su pestilencia. El famoso caso Filesa,
mediante el que se descubrió la trama de financiación ilegal del PSOE, encontró
años después su reflejo invertido en ese escándalo, tan despreciable como zafio, de
los ERE en Andalucía, con ese chófer y su jefazo sociata encocándose y yéndose
de putas con dinero público. Cuánta caspa. Cuánto hijo de puta. Así se escapa,
se pierde, se diluye el dinero de nuestros impuestos a través de los mugrientos
desagües de la
Administración. Y la pérdida no es sólo económica, lo es
también moral, porque a nadie le extraña, todos llevamos años asumiéndolo con
normalidad, dando por sentado que así funciona el sistema, que ninguna empresa
conseguirá contratos con la
Administración sin untar a políticos y a partidos, que es
aceptable y natural que políticos de alto nivel como Bono o de los niveles más
bajos como el alcalde semianalfabeto de tu pueblo aumenten su patrimonio
descaradamente mientras ejercen la política. Estamos inmersos en una enorme crisis
de valores, una crisis moral que se entrelaza con la económica, que nos deja
aislados, solos, sin principios éticos a los que agarrarnos y defender junto a
otros, a la espera de una verdadera y catártica explosión social que nos
permita al menos posicionarnos en alguna trinchera, reconocernos en los demás,
dejar de sentirnos indefensos ante el sistema.
Los políticos ocupan ahora el centro de nuestros odios,
tienen cara, son reconocibles, sus actos miserables y groseros los delatan. Roban
nuestro dinero y nos recortan derechos sociales. Los despedazamos, los
arrastramos por el lodo, los ponemos a parir en cada reunión de amigos pero,
¿de dónde salen los políticos que nos gobiernan? ¿Surgen por generación
espontánea? ¿No tenemos ninguna responsabilidad? Aunque no queremos reconocer
la verdad, aunque no parece el mejor momento para advertir sobre ello, es
fundamental aceptar que los políticos son los hijos de nuestra sociedad, son el
espejo donde vemos reflejada la indecencia de un sistema social y económico
donde prima el beneficio inmediato e individual sobre los logros colectivos, y
donde no se premian las acciones moralmente correctas sino que siempre parece
vencer el deshonesto, el tramposo, el que no cumple las reglas. El que además se ríe
de los que sí lo hacen.
Los ciudadanos no sólo cometen continuamente todos tipo de
fraudes al Estado, sino que se alardea o se habla de ellos sin recato alguno,
sin la más mínima sensación de culpa. Sólo hay que mirar alrededor y escuchar
con atención. En el plazo de muy pocos meses he asistido o me han contado
historias que ilustran a la perfección la podredumbre moral de una sociedad intrínsecamente
corrupta, como los políticos que la gobiernan: un camarero de una taberna se
pone a hablar con mi acompañante de manera informal. En un minuto escucho cómo
cobra íntegramente todo su sueldo en negro mientras se saca un sobresueldo
traficando con tabaco y marihuana (¿cobrará además alguna ayuda del Estado?);
un guía de de un monumento ofrece a un amigo la posibilidad de pagar con IVA o
sin IVA los 170 euros por un par de horas de trabajo; la posibilidad de venta
de un terreno pone encima de la mesa familiar, sin pudor alguno, el cobro de parte del
dinero en negro para evadir a Hacienda; se realizan obras de mejora de una
vivienda en la que se gastan miles de euros, pero se contrata a un grupo de
trabajadores a los que se les paga en negro, sin factura, por lo que esos
trabajadores trabajan sin cotizar y además podrán disponer de ayudas estatales
por estar oficialmente parados; se contrata a una persona para cuidar a un
anciano que ya no puede valerse por sí mismo. El trabajador pide que no le den
de alta para poder seguir cobrando la ayuda del Estado. No hay problema alguno,
a nadie le parece mal… Historias como éstas las conocemos todos, se cuentan, se
saben, a veces incluso se admiran y se jalean al tiempo que se mira con cierto
desprecio al que se niega a emularlas y las critica con firmeza. En muchas
ocasiones se les trata como tontos, como idotas defensores de una pureza excesiva.
¿Simpatía por los políticos? Ninguna tengo. Sus actos, su
corrupción, su incapacidad y su forma de doblar la rodilla, humillándose antes
los poderes financieros me provocan el mismo asco que a todos. Pero me chirría comprobar
cómo una vez más los medios de comunicación de masas consiguen que el foco de
atención ciudadana se centre en la corrupción política sin ayudar a construir
una reflexión colectiva sobre por qué puede suceder esta corrupción, una
corrupción que es intrínseca al sistema. Los políticos son una herramienta
esencial de ese sistema (esencial su existencia, prescindibles las personas particulares que en cada momento la ejercen) construido por un capitalismo depredador que hace décadas que dejó de pensar que el Estado era un problema sino que, por el contrario, era fundamental
hacerse con sus servicios para defender sus negocios, para hacerse con el
dinero cautivo de los impuestos y para servir de colchón en los inevitables
derrumbamientos cíclicos a los que la espiral inflacionista y enloquecida de la
búsqueda de beneficios (cada vez mayores y con el menor coste posible) pudiera conducir.
Lo que está podrido es el sistema democrático tal y como lo conocemos. Los
políticos no son los que toman la decisión individual de corromperse, la
situación es mucho más grave, es idiota pensar que son decisiones propias, una elección personal,
la cuestión central es que no se puede ejercer la política dentro de este
sistema sin aceptar el precio de la corrupción. Sólo hay una alternativa: irse,
dejar la política. Pero eso no soluciona nada porque se necesitan políticos y
otro vendrá a sustituir al que marchó Si se quedan dentro ya saben a lo que
atenerse, sobre todo si terminan gobernando. Es el sistema económico el que todo
lo envilece e impide cualquier intento de regeneración desde el interior de la
política. El que lo intenta es eliminado. No tendrá ningún futuro. No tenemos ninguna posibilidad de cambiar nada desde dentro.
Hace falta, por tanto, reformar nuestra sociedad desde los cimientos y eso pasa por abandonar cierto relativismo dañino y defender
la necesidad de regirnos por unos principios morales convenidos, por conformar una
nueva ética social. Y aunque eso implica por supuesto reeducarnos, entender la importancia
de los beneficios que obtenemos a través de los estados de bienestar y asumir
la obligación de preservarlos, también es necesario dotarnos de leyes coercitivas
para defendernos de aquellos que nos roban, atacan y destruyen lo público, de
los que defraudan a Hacienda (a todos los niveles), sin amnistías, sin atajos,
sin prescripciones, con penas especialmente duras para aquellos políticos que
utilizan su posición para enriquecerse o prevaricar. Es la sociedad civil la que tiene que reaccionar, la que tiene que dar el golpe de timón
Esa moral y esa ética de la que hablo nada tienen que ver
con lo religioso. Nada más lejos de mi planteamiento volver a las viejas,
hipócritas, nocivas y malsanas normas basadas en los dogmas religiosos, construidas desde el
pensamiento irracional. Al final todo es más simple. Es necesario recuperar la
certeza de que es mejor hacer las cosas bien que hacerlas mal y comprender que
lo que se enseña a los hijos cuando son pequeños tiene que tener su reflejo en la
sociedad a través de una vida adulta comprometida y honesta.
30 noviembre 2012
Perdón por molestar
Caminan entre nosotros, por todas partes, aparecen tras cada esquina, en cualquier
andén de metro, debajo de tu casa, te persiguen, te cercan, a veces en parejas,
hueles su infecto aliento. Nunca antes hubo tantos por Madrid.
Ando desbordado por datos, informes, números, fraudes, ayudas
infames a aquellos que nos hundieron, abyectos recortes de lo que era de todos,
hastiado de una prensa jurásica e indecente, de tantas radios que emiten en una misma frecuencia infinita tan
sólo la voz de sus amos, de las solipsistas
redes sociales… Vivo inmerso en una sensación continua de que nada de lo que
leo, de lo que me cuentan me sirve ya para mejorar la composición del relato,
da igual el nuevo ensayo que ataque o la nueva información que me envíen, tengo
la espantosa certeza antes de empezar a
leer de que es algo que ya conozco, de que todos a estas alturas, de un modo u
otro, ya no podemos seguir engañándonos y que la calma general sólo puede ser
explicada desde la imposibilidad de respuesta, desde la inexistencia de cauces
mediante los que evitar lo que nos venden como inevitable. O tal vez todo es
más fácil y se explica desde una sociedad conformada y educada para ser
borrega, para bajar la cabeza sin rebelarse, para alcanzar sin pudor límites
insospechados de cobardía. Putos cobardes sin sangre. Somos. A veces, todavía,
exploto y de manera desabrida algún amigo o conocido es alcanzado por dardos
envenenados infestados de datos que no se pueden obviar y que sirven para
desenmascarar las idioteces argumentales en las que algunos aún se intentan
refugiar para sobrevivir. Cada vez me pasa menos, la sensación de letargo se va
apoderando de mí. No merece la pena. No merecen la pena.
Deambulan entre nosotros, su número crece por días, son
nuestros muertos, cadáveres andantes, zombis del sistema capitalista. Con los
dientes ennegrecidos por la miseria, con el rostro contraído por el hambre y la
mirada perdida por el fracaso vital.
En letargo. Sí, me pasa cada vez más a menudo, entro en
letargo en las conversaciones sobre la actualidad, me aburro, me parece que ya
se ha dicho todo, que todo se ha valorado, que la crítica es superflua o
insuficiente. A estas alturas de la historia sólo nos quedan dos opciones: o
pasar a la acción o quitarnos de en medio. Lo demás es literatura. Y de pésima
calidad. Me siento mayor, se acabó el artificio, no puedo volver a salvar el
mundo entre efluvios de alcohol, la realidad ha entrado en nuestras vidas, ha dado una patada en la puerta para ocupar nuestras casas, se ha
sentado en nuestro sillón favorito, mirándonos en silencio, desafiante, nos ha
manchado, nos ha llenado de mierda para siempre.
Se arrastran ante nosotros, los evitas como puedes, te zafas de ellos, bajas la cabeza y
aceleras el paso. No tienes un cigarro, no tienes una puñetera moneda, no
tienes tiempo, no tienes alma ni conciencia. En el metro, en el tren, no puedes
huir y tan sólo resta aguantar el momento. Escuchar la patética cantinela, el
relato del fracaso, del dolor, del gulag capitalista. Me fijo en las caras de
mis compañeros de vagón, estudio sus facciones, interpreto sus emociones; me
asusta pensar que casi todos ellos serían capaces de interpretar a la
perfección el papel de un alemán cualquiera en los años del nazismo. Y que, sin
dudas, yo soy uno más de ellos.
Cuando me sacuden y despierto del letargo cada vez razono de manera menos ponderada, menos
reflexiva, con menos paciencia. Sólo siento unas enormes ganas de morder, con
rabia, sin soltar la presa a pesar de los palos que me caigan encima, como el
perro en la perrera, que muerde y ladra sólo por rabia, sin fe, sin objetivo, tan
sólo para demostrar que aún respira aunque se sienta muerto por dentro. Pero con
eso ya tampoco alcanza.
Se humillan ante nosotros, suplican, relatan situaciones
inverosímiles completamente reales, su pérdida de dignidad no es más que el
reflejo deformado de nuestra propia miseria. Consiguen unas pocas monedas y el
que se las da se siente un poco mejor esa mañana. Ellos fingen agradecimiento
pero sólo debieran odiarnos. Tal vez lo hacen, nos odian porque hemos
conseguido una plaza en los esquifes del
Titanic. No ven más allá de nosotros y querrían ocupar como fuera nuestro lugar.
Nos odian, sí. Normal. Pero no pasan a la acción; como el resto. Se lo impide el
miedo a la represión, al castigo. De momento.
03 septiembre 2012
Mileuristas, cuando éramos tan felices
 O eso creíamos. Al menos nos desenvolvíamos con naturalidad
y cierta prepotencia en esa ficción que nos habíamos construido dentro del
minúsculo habitáculo que la sociedad cínica de nuestro padres nos había
arrendado a precio de oro con la falsa promesa de que, finalmente, nosotros
heredaríamos la Arcadia. Solo que sin prisas, sin agobios, porque ellos se
sentían todavía capaces, no debíamos precipitarnos ni dar pasos demasiado rápido, ellos
se encargarían del negocio, de dirigir el barco, de los asuntos serios,
mientras tanto nos dejaban disfrutar de las falsas mieles de la adolescencia
eterna porque al fin y al cabo, todavía treintañeros, éramos aún demasiado tiernos
para ese rollo de la vida adulta. Todo ello no era óbice para que se les
llenara la boca y se enorgullecieran con aquello de que sus retoños eran los
mejor preparados de la historia de España. Hipócritas, no por ello nos dejaban
de contratar de manera miserable, precaria o como becarios indefinidos. Hace ya
un tiempo, en los años dorados de la burbuja española, escribí un par de posts
en los que trataba de explicar mi punto de vista, ya entonces desmitificador,
sobre la generación mileurista, los mileuristas sin voz los llamaba, los
mileuristas adultescentes, nacidos en los setenta, al calor del cambio
social y político más importante de nuestro país. Éramos vistos con simpatía
condescendiente por nuestros mayores y, aunque superficialmente rebeldes, seguimos
dócilmente los caminos previamente abiertos por ellos sin aportar casi nada
propio, sin desenmascarar ninguna de las mentiras sobre las que se construyó la
España democrática. Casi nadie se escapó fuera del redil. Recibíamos continuos
elogios por nuestra formación pero eso, sospechosamente, no se iba traduciendo
en una mejora de nuestras condiciones laborales. De hecho, en ocasiones, casi
parecía que nuestros estudios eran su trofeo, su logro, un regalo que nos
habían hecho, por el que teníamos que darles continuamente las gracias y otro
motivo más para aceptar sin rechistar las precarias condiciones (decían que
iniciales) que el mundo laboral nos ofrecía. Nos convertimos en los mileuristas:
jóvenes preparados (o no tanto) que iban encadenando contrato precario tras
contrato precario o beca tras beca en todos los campos laborales. Ahora que se empieza
a hablar con nostalgia de los años dorados de la burbuja, cuando España crecía
por encima de la media europea y estábamos en la Champions League de la
economía de la estafa, no debemos olvidar que en 2006 casi el 60% de los asalariados españoles era ya un puñetero mileurista, lo que unido a los precios disparatados de la vivienda
(viviendas que nos vendían, no lo olvidemos, nuestros mayores, los que las
tenían o construían, nuestros padres, que se enriquecieron a nuestra costa)
hacía que la mayoría de los jóvenes comprendieran rápidamente que, careciendo por completo de espíritu de lucha ni estando preparados para la
confrontación social, más les valía hacerse a la idea de vivir el día a día,
sin planes de futuro, a la espera de las sustanciosas herencias que parecía que
se estaban amasando y de los espacios sociales y laborales que en algún momento
los otros les dejarían libres.
O eso creíamos. Al menos nos desenvolvíamos con naturalidad
y cierta prepotencia en esa ficción que nos habíamos construido dentro del
minúsculo habitáculo que la sociedad cínica de nuestro padres nos había
arrendado a precio de oro con la falsa promesa de que, finalmente, nosotros
heredaríamos la Arcadia. Solo que sin prisas, sin agobios, porque ellos se
sentían todavía capaces, no debíamos precipitarnos ni dar pasos demasiado rápido, ellos
se encargarían del negocio, de dirigir el barco, de los asuntos serios,
mientras tanto nos dejaban disfrutar de las falsas mieles de la adolescencia
eterna porque al fin y al cabo, todavía treintañeros, éramos aún demasiado tiernos
para ese rollo de la vida adulta. Todo ello no era óbice para que se les
llenara la boca y se enorgullecieran con aquello de que sus retoños eran los
mejor preparados de la historia de España. Hipócritas, no por ello nos dejaban
de contratar de manera miserable, precaria o como becarios indefinidos. Hace ya
un tiempo, en los años dorados de la burbuja española, escribí un par de posts
en los que trataba de explicar mi punto de vista, ya entonces desmitificador,
sobre la generación mileurista, los mileuristas sin voz los llamaba, los
mileuristas adultescentes, nacidos en los setenta, al calor del cambio
social y político más importante de nuestro país. Éramos vistos con simpatía
condescendiente por nuestros mayores y, aunque superficialmente rebeldes, seguimos
dócilmente los caminos previamente abiertos por ellos sin aportar casi nada
propio, sin desenmascarar ninguna de las mentiras sobre las que se construyó la
España democrática. Casi nadie se escapó fuera del redil. Recibíamos continuos
elogios por nuestra formación pero eso, sospechosamente, no se iba traduciendo
en una mejora de nuestras condiciones laborales. De hecho, en ocasiones, casi
parecía que nuestros estudios eran su trofeo, su logro, un regalo que nos
habían hecho, por el que teníamos que darles continuamente las gracias y otro
motivo más para aceptar sin rechistar las precarias condiciones (decían que
iniciales) que el mundo laboral nos ofrecía. Nos convertimos en los mileuristas:
jóvenes preparados (o no tanto) que iban encadenando contrato precario tras
contrato precario o beca tras beca en todos los campos laborales. Ahora que se empieza
a hablar con nostalgia de los años dorados de la burbuja, cuando España crecía
por encima de la media europea y estábamos en la Champions League de la
economía de la estafa, no debemos olvidar que en 2006 casi el 60% de los asalariados españoles era ya un puñetero mileurista, lo que unido a los precios disparatados de la vivienda
(viviendas que nos vendían, no lo olvidemos, nuestros mayores, los que las
tenían o construían, nuestros padres, que se enriquecieron a nuestra costa)
hacía que la mayoría de los jóvenes comprendieran rápidamente que, careciendo por completo de espíritu de lucha ni estando preparados para la
confrontación social, más les valía hacerse a la idea de vivir el día a día,
sin planes de futuro, a la espera de las sustanciosas herencias que parecía que
se estaban amasando y de los espacios sociales y laborales que en algún momento
los otros les dejarían libres. Y vaya si nos creímos bien nuestro papel de
comparsas sociales. Lo interpretamos de maravilla. Nos venía como anillo al dedo.
Habíamos sido educados para ello. Nos retiramos del mundo político y social. No
nos querían, ni nos iban a dejar acceder a él sin pelear, cierto, pero lo que
nadie pareció entender es que, en el fondo, a los que menos nos apetecía esa lucha era a
nosotros. Ya en aquel instituto, en el que casi todos estuvimos, así como después,
en la universidad, a la que terminamos colapsando, encontramos una rutina
semanal, suma de trabajo y evasión, que con nuestros primeros empleos
mantuvimos sin problemas: sin responsabilidades de ningún tipo (a las que
éramos alérgicos) la cosa consistía en trabajar como mulos durante la semana y
desfasar sin tregua durante los fines de semana. Era fácil, sencillo,
dominábamos como nadie la especialidad, llevábamos años entrenándola. Así
fueron pasando los años, casi sin darnos cuenta, y fuimos formando parejas al
mismo ritmo que las deshacíamos, y los hijos iban llegando casi sin querer, más
por imperativo fisiológico que de manera natural, y nos hacíamos mayores sin
quererlo, ni parecerlo. Y sobre todo sin sentirlo. Nada parecía romper el
frágil equilibrio en el que los adultescentes, ya treintañeros, eran tan
felices, en su burbuja social, con sus reuniones con los amigos, con su propia
mitología construida a base de historietas adolescentes que les hacían creerse
tan especiales, siempre con la televisión y la música como ejes de la nostalgia
sentimental, con la melancolía por el recuerdo de aquellos veranos infinitos y con
el (extraño) orgullo de haber sido los últimos españoles que habían crecido en
la calle, sin conexión a Internet, sin redes sociales virtuales, la verdadera
brecha generacional que marca la diferencia con los que verdaderamente hoy sí
son jóvenes.
Trabajábamos y ganábamos dinero. Un dinero miserable con el
que teníamos que vivir a crédito, hipotecando nuestros futuros, claro, pero
entonces eso no nos importaba, teníamos la liquidez necesaria para seguir
siempre de fiesta, para invitar a esa última ronda que siempre se convertía en
la penúltima, de fiesta y de risas, con los amigos, exprimiendo los minutos
casi con desesperación. La vida era lo otro, el trabajo, el mal necesario, las
condiciones laborales cada vez más precarias, algo de lo que tampoco había que
hacer un drama, no había que dar la brasa, ni joder el momento, ni la diversión,
bastantes malos rollos había que tragarse durante la semana para seguir con las
malas energías cuando nos juntábamos. Se dejaba a un lado la vida real y los
mileuristas adultescentes, cuando se juntaban, se sumergían en su propio
universo, construido a su medida, donde eran los reyes de la creación, donde
sus historias eran las más divertidas y sus carcajadas las más sonoras. Fuera,
el invierno estaba llegando. Y el frío empezaba a calar los huesos. Pero dentro
se estaba tan bien… Los amigos como tótem, los amigos de siempre a ser posible,
los de toda la vida, las viejas historias, las cervezas, las risas. Aunque todo
estuviese ya podrido y el olor del cadáver ya no se pudiese ocultar. Reencontrarse
con los amigos, con las novias (o esposas, ya), con los novios (o maridos, ya) y
desbarrar. El botellón, que había sigo el eje en torno al cual giraron nuestros
jóvenes inicios sociales, seguía marcando la pauta, aunque ahora se pudiese
entrar por fin en los bares o tuviéramos viviendas propias donde juntarnos: el
alcohol siempre debía correr, con él siempre terminaban sucediendo cosas; muchos
se sumergían también en otras drogas dulcemente evasivas. Los conciertos, la
música y las risas, siempre las risas, las chicas, los ligues, los chicos, las
historias, y las risas…. Ahora vienen los que dicen que ya lo preveían, los que
dicen que ellos ya nos advertían de que esta ficción no se podría mantener durante mucho tiempo,
que nuestra falta de conexión real con la sociedad se terminaría pagando, pero
en el fondo el contexto impedía entonces que cualquier crítica trascendiese: no
había espacio ni tiempo para ello, lo máximo que sucedía es que se integrase en
una noche más de farra y fuese el
elemento serio de la noche hasta que la juerga y la diversión se impusiesen una
vez más. En el fondo, nadie quería
realmente ser el agorero que destruyera
el buen rollo de nuestros encuentros, nadie quería ser el que mostrara la
realidad a los que vivían tan felizmente dentro de la caverna, el que
advirtiera que era más que evidente que no estábamos siendo capaces de
integrarnos como adultos en la sociedad, que seguíamos viviendo bajo códigos
adolescentes cuando estábamos ya cerca o inmersos en la treintena. De ahí el acierto
del término adultescente para delimitar lo que éramos.
Ejercíamos de niñatos porque
era lo que mejor sabíamos hacer y porque, en el fondo, nadie quería ni esperaba
que hiciésemos otra cosa.
En el fondo solo nosotros, los adultescentes ya envejecidos,
los que pertenecemos a la generación mileurista, los treintañeros o los que ya,
con sorpresa, celebraron su cuarenta cumpleaños sin entender muy bien cómo
podía eso suceder, podemos entender el desastre sentimental que el presente nos
depara. Muchos sabíamos que algo no funcionaba en nosotros, que el artificio no
duraría para siempre, pero la marea era tan fuerte que era imposible no verse
arrastrado de una manera u otra por ella.
Éramos tan felices. O creíamos serlo.
El futuro no existía. Vivíamos un presente perpetuo porque envejecer, madurar,
no estaba entre nuestras coordenadas vitales. Esa vida en presente continuo enmascaraba esa nostalgia
infinita, dramática, casi enfermiza, escrita a fuego en el ADN de nuestra
generación del pasado adolescente. Seres melancólicos que veíamos aquellos
años como los últimos en los que disfrutamos de una libertad auténtica y vislumbrábamos
lo que ahora ya reconocemos como una verdad aterradora: nunca volveríamos a ser
tan felices. Estamos tarados para la vida adulta. No está hecha para nosotros. Nunca
creímos en ella, nunca quisimos acceder a ella, no sabemos cómo vivirla.
Los años nos fueron cayendo encima. Sin darnos cuenta nos
casamos, tuvimos hijos y compramos casas. Al fin y al cabo, no había que tirar
el dinero y parecía que lo mejor era invertir en lo que fue la última gran mentira de
nuestros mayores: la vivienda, el valor que nunca bajaría. Puede producir una
risa conmiserativa hoy pero ese era el mensaje persistente que nos llegaba por
entonces. Y les volvimos a hacer caso. Con fe ciega. Nos volvimos a equivocar,
claro. Nos dimos cuenta, sin darle por supuesto la menor importancia, que era
imposible que pudiéramos soportar la carga económica que suponían estas
viviendas con los sueldos que teníamos en cuanto sufriéramos cualquier bache.
Daba igual. La utopía liberal de la burbuja seguía vigente: pleno empleo,
precario y miserable, sí, pero para siempre. Vivíamos ya en los albores de 2008
y pronto nos tendríamos que familiarizar con las hipotecas subprime (como las
nuestras), descubriríamos la existencia de Goldman Sachs y Leopoldo Abadía se convertiría
en el gurú económico del momento… La historia nos atropelló mientras nos
tomábamos la última copa. De repente, como con aquellos ciegos de Saramago,
empezamos a escuchar inquietantes historias de conocidos, o de amigos de amigos,
o de conocidos de amigos de conocidos... Se quedaban en paro, perdían su
trabajo, no encontraban nada nuevo en lo que trabajar, sufrían… Poco a poco
dejabas de verlos, desaparecían del circuito. Al principio pudimos hacer como
que no existían, eludirlos, seguir como si nada pasase, pero las historias
seguían circulando, no dejaban de crecer, al tiempo que en los medios la prima
de riesgo se erigía como un agujero negro informativo alrededor del que giraba toda
nuestra realidad, todas nuestras vidas sometidas a su imperio, arrastrándonos
lentamente pero sin remisión hacia el abismo.
Los problemas económicos y el
paro comenzaron a extenderse implacablemente sobre todos y nosotros, los
mileuristas adultescentes, nos vimos atrapados por la gran tormenta:
propietarios de viviendas cuyas hipotecas no podíamos pagar o cuyo pago significaba
la asfixia económica total, con trabajos precarios y mal pagados que iban
desapareciendo, muchos con hijos recién nacidos, nos dimos cuenta de que, a
pesar de nuestros manidos discursos antisistema, no sólo participábamos del
sistema sino que además íbamos a recibir todas las hostias sin protección
alguna. Empantanados, sin poder caminar hacia delante, sin poder volver hacia
detrás y sin poder huir como hacían los jóvenes veintañeros que estaban igual o mejor
formados que nosotros pero no soportaban todavía ningún tipo de cargas, ni económicas ni
emocionales. Absolutamente jodidos. La realidad nos arrasó. Cerró el último
bar. Acabó la fiesta. Nos quedamos solos, frente al espejo, sin reconocernos.
Desde hace ya un tiempo nadie puede negar que las reuniones
con los amigos, las cervezas del domingo o las escapadas nocturnas han perdido
su sabor. Cada vez hay menos risas, la evasión se ha vuelto imposible, la
realidad nos ha impuesto su agenda y se nos ha endurecido el rostro y el alma.
Es curioso observar cómo treintañeros largos, que en toda su vida se han preocupado por leer un periódico,
cuya máximo activismo político era recordar votar una vez cada cuatro años a
quien estéticamente mejor se aviniera a sus escasas ideas, se enzarzan en agrias
y pobres discusiones intentando desmadejar la madeja social que los ha puesto
frente al abismo. Como malos actores interpretando un papel para el que nunca
estuvieron preparados, balbucean soluciones extremas que ni ellos mismos se
creen o escupen todo su rencor sobre la casta política que sigue haciendo
méritos para servir de tontos útiles a toda esta estafa social en la que ha
derivado la crisis del capitalismo de casino. Las conversaciones terminan
encanallándose, las reuniones decayendo y los silencios imponiéndose. Todo se
pudre.
Éramos tan felices, nos contaba Michi, el menor de los
Panero, a cuenta de su infancia en la extraordinaria película de Jaime
Chávarri, El desencanto. Es posible que mantener la leyenda, al estilo
fordiano, sea más útil para sobrevivir, pero la mentira se hace más complicada
de creer en este presente frío y acerado en el que vivimos. Veinte años
después un Michi maduro, cercano ya a la muerte, se reía con cinismo de aquella
afirmación en la continuación de la saga familiar que filmara Ricardo Franco.
Nosotros tampoco éramos tan felices. Pero nos esforzamos mucho en creerlo.
10 julio 2012
Detrás de la cortina roja
Poco más de seis meses han bastado. Los miembros del
gobierno ejercen de marionetas petrificadas de un espectáculo decadente. Sólo
pueden balbucear incoherencias que nadie se preocupa por desentrañar. Manotean
frenéticamente tratando de llamar la atención, deslumbrados por los focos, incapaces
de ver que más allá del escenario apenas queda ya público. Y que el que quedaba
se está levantando, hastiado por el patético espectáculo. Pobres locos que intentan
reproducir formas políticas ya enmohecidas, muertas para siempre, cuya
defunción certifican sus precarios conatos de volver a traerlas a la vida. Ya
no hay tiempo. Ya no es tiempo. A nadie convencen, a nadie lideran, ya nadie
espera nada de ellos. La democracia representativa es el último gran relato, la
última ficción cuyo artificio e impostura ya no son aptos ni para las masas más
crédulas. Por eso esta inacción, esta desidia general, esta indolencia
intelectual, nadie les pasará factura, ¿por qué? Sólo decepciona aquél del que
algo se espera. No es el caso. La chanza es general, la crítica puede parecer
descarnada pero lo que domina es el cansancio, un cansancio atroz de una sociedad
sin alma, sin proyecto común, sin ideales ni referentes, cínica y descreída. Se
sabe engañada, manipulada y apaleada. Le da igual. Sublima infantilmente sus
miedos y su tristeza mediante el humor, ese humor urgente, hiriente en el
instante pero inocuo y sin alcance más allá de la sonrisa de adhesión, estúpida,
del convencido. Perdón, del follower. Twitter como gran escaparate de la
mediocridad intelectual de nuestra sociedad: una forma de comunicación rápida y
eficaz cuya posibilidad de existencia hubiera hecho temblar a cualquier
gobernante en los últimos cien años pero cuya existencia real nos muestra
inmisericorde los rasgos más aterradores de la idiocracia instaurada. Salpicada,
eso sí, por pequeñas dosis de ese ingenio puntual, tan español, que humilla
pero no hiere al fuerte y destruye para siempre a los más débiles. La calle por
fin en la red. La red como la prolongación virtual de la barra del bar. Poco
más. Los políticos transitan en tierra de nadie. Sus mentiras y contradicciones
son ya de un tamaño tan colosal que imposibilitan su análisis crítico. Mienten.
Todos los días. Se contradicen. Todos los días. Ellos lo saben, nosotros lo
sabemos. Ellos saben que nosotros lo sabemos. Da igual, nada importa, el
espectáculo debe continuar. Orwell ya no podría hablar de la neolengua en la
sociedad actual. Excepto que inventara el concepto sobre la marcha y se lo
gritara escupiendo a otro tertuliano en Sálvame. Todo se sabe ya. Todo el mundo
sabe todo y de todo tiene opinión. Su saber ignorante debe valer tanto como el de cualquiera, por supuesto. Y saber de algo no tiene por qué impulsar a nadie para intentar cambiar nada.
Sólo falta que salga el enano bailando para que todo tenga por fin sentido.
Sólo falta que salga el enano bailando para que todo tenga por fin sentido.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

.jpg)